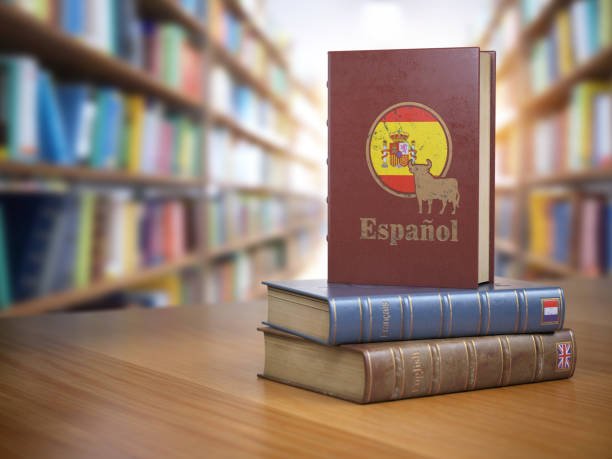El tango tuvo un antes y un después, y la bisagra fue un bandoneón: el de Astor Piazzolla. Nacido un 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, este músico iconoclasta no se conformó con heredar el tango; lo tomó por las solapas, lo sacudió y lo lanzó de cabeza al siglo XX, creando una fractura entre la tradición y la vanguardia que aún resuena en las calles de Buenos Aires.
Piazzolla fue un músico de dos mundos. Creció en Nueva York escuchando tanto a Gardel como a George Gershwin y Duke Ellington. Su formación clásica lo llevó a París, a estudiar con la legendaria Nadia Boulanger, la misma maestra de Aaron Copland. Fue ella quien, tras escuchar su música académica y luego un tango, le dio el consejo que cambiaría la historia: “¡No abandone nunca esto, Astor! ¡Ésta es su verdadera música! ¡Éste es Piazzolla!”.
Con esa bendición, regresó a Argentina para liderar una revolución. Fundó el Octeto Buenos Aires y comenzó a crear el “Nuevo Tango”. ¿Qué era tan diferente? Piazzolla introdujo disonancias, contrapuntos y estructuras fugadas propias de la música clásica. Incorporó el ritmo sincopado y la improvisación del jazz. Transformó el tango de ser una música funcional, hecha “para los pies” de los bailarines en la milonga, a ser una compleja música de concierto, hecha “para los oídos” y el alma.
Los puristas lo acusaron de ser el “asesino del tango”. Pero Piazzolla no estaba matando nada; lo estaba salvando de convertirse en una pieza de museo. Composiciones como “Adiós Nonino”, escrita en 1959 tras la muerte de su padre, es la prueba más visceral de su genio: un lamento desgarrador que se eleva hasta convertirse en uno de los adioses más hermosos jamás compuestos. “Libertango” fue su manifiesto de independencia, una pieza vibrante y universal que rompía definitivamente las cadenas con la vieja guardia. Y con la poesía de Horacio Ferrer, creó obras maestras como “Balada para un loco”, una oda surrealista a la bohemia porteña que se convirtió en un himno popular.
Astor Piazzolla no solo le dio al tango una nueva vida, sino que lo sentó en las grandes salas de concierto del mundo, demostrando que la melancolía de un arrabal podía tener la misma profundidad y universalidad que una sinfonía de Beethoven.